Viena, 1 nov - Estrés, ansiedad y miedo. A esto se enfrenta la población de la región nipona de Fukushima por la incertidumbre ante la radiación, más de dos años y medio después de que un tsunami arrasara la costa nordeste de Japón y causara el mayor accidente nuclear de las tres últimas décadas.
"Desde que se produjera el accidente, 57.000 personas han abandonado Fukushima, mientras que las que se han quedado tienen que vivir con la duda de si su decisión fue la mejor o de si viven o no en un lugar seguro, lo que les produce estrés", explicó a Efe Tsuyoshi Akiyama, director del departamento de Psiquiatría del Hospital Kanto, en Tokio.
Akiyama participó esta semana en Viena en el Congreso Internacional de la Asociación Mundial de Psiquiatría, en el que ofreció una ponencia sobre Fukushima.
Más allá de los fenómenos relacionados con la contaminación radiactiva derivada del accidente, el Gobierno japonés tiene que lidiar con un problema de salud pública también difícil de detectar: el incremento de trastornos de salud mental.
"Con el fin de olvidar la ansiedad, mucha gente bebe. Las tasas de alcoholismo han aumentado radicalmente, y los que no beben, caen en la depresión", agregó Akiyama.
Según el experto, estos problemas vienen de la "angustia" y el "miedo" que siente la gente, lo que ha llevado a la "construcción de un estigma" que está marcando las vidas de los que se quedaron.
La incertidumbre sobre el riesgo que existe para los habitantes de Fukushima, el "peligro invisible" propio de un accidente nuclear o la separación de los miembros de numerosas familias han abocado a muchas personas a la depresión y la ansiedad.
"Mucha gente vive episodios de estrés por el miedo a contaminar a otros, a comer alimentos de Fukushima, por los rumores de que nadie podrá sobrevivir o las alertas para que las mujeres de allí no tengan hijos", dijo el psiquiatra.
"Este estigma, al final, acaba dañando la salud", subrayó.
Junto a otros expertos, Akiyama participa en el "Proyecto Fukushima", un grupo de investigación financiado por el Gobierno nipón para estudiar la salud mental de los ciudadanos de la región y buscar soluciones que "acaben con el estigma".
Diversos estudios afirman que, tras un desastre natural, que la salud mental de las víctimas mejore con el tiempo o se agrave depende del grado de respuesta y de ayuda recibida para recuperarse de los daños.
En Fukushima, la situación actual no parece distar mucho de la que describieron 1.495 trabajadores de la planta nuclear en un estudio realizado entre mayo y junio de 2011 por la Academia Militar de Medicina de Japón.
En aquel momento, el 46,6 % de los trabajadores de la planta nuclear accidentada presentaron síntomas de estrés psicológico debido a la evacuación de sus viviendas, por haber estado a punto de morir, por la visión de las explosiones de hidrógeno, la pérdida de bienes por el tsunami y la muerte de familiares o compañeros de trabajo.
Algo similar ocurrió después del accidente nuclear de Chernóbil en 1986 en Ucrania, cuando aumentaron un 20 % las muertes ligadas a la salud mental durante el año posterior al desastre, según una investigación de la psiquiatra Evelyn J. Bromet, de la Universidad de Stony Brook (Nueva York, EEUU).
En aquel informe, Bromet explicaba que se duplicó el número de casos de estrés postraumático tras el desastre entre el personal de limpieza y los adultos que vivían en áreas contaminadas, a causa de la exposición a la radiación.
Sobre Chernóbil, la Organización Mundial de la Salud llegó a advertir de que "el impacto psicológico podría superar a las consecuencias radiactivas directas del accidente en términos de riesgo para la salud".
"Aunque el aumento de la ansiedad, el consumo de alcohol y la depresión sean fenómenos compartidos con Chernóbil, la situación no es la misma" en Fukushima, defendió Akiyama.
"Chernóbil ocurrió durante la era soviética, el accidente era un tabú y no se dejaba que la gente hablara del tema, mientras que en Japón sabemos lo que ha pasado y estimulamos a la gente a que hable de ello y tome conciencia", señaló.
"Llevamos a cabo terapias con lecturas de textos, talleres de teatro para estimular los sentimientos de los participantes", precisó.
"Buscamos establecer una metodología razonable para ayudar a los residentes a vivir con esa ansiedad, que va a existir de todas maneras, para que puedan llevar una vida saludable y que los miembros de la comunidad se ayuden entre sí", destacó.
Con todo, el especialista aseguró que hasta dentro de cinco o diez años los problemas mentales de la sociedad no desaparecerán.
Hasta ese momento "no se tendrán datos fiables sobre si ha habido una incidencia mayor del cáncer o no en la población, por lo que el miedo seguirá hasta entonces", concluyó. EFE -
Mostrando entradas con la etiqueta salud mental. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta salud mental. Mostrar todas las entradas
domingo, 3 de noviembre de 2013
martes, 2 de julio de 2013
Los investigadores encuentran la proteína esencial para cognición, la salud mental

La capacidad de mantener las representaciones mentales de nosotros y el mundo -el bloque fundamental de construcción de la cognición humana- surge de la activación de los circuitos neuronales altamente evolucionados, un proceso que se debilitó en la esquizofrenia. En un nuevo estudio, los investigadores en la Escuela de la Universidad Yale de la Medicina señalan las acciones moleculares clave de proteínas que permiten la creación de representaciones mentales necesarias para una cognición más alta que genéticamente se cambian en la esquizofrenia. El estudio fue publicado el 1 de julio en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias.
La memoria de trabajo, el cuaderno de dibujo mental de la mente, depende del buen funcionamiento de una red de neuronas piramidales en la corteza prefrontal, la sede del pensamiento de orden superior en los seres humanos. Para mantener la información en la mente consciente, estas células piramidales deben estimularse entre sí a través de un grupo especial de receptores. El equipo de Yale descubrió que esta estimulación requiere del neurotransmisor acetilcolina para activar una proteína específica en la familia de los receptores nicotínicos -el receptor alfa-7 nicotínico-.
La acetilcolina se libera cuando estamos despiertos, pero no en el sueño profundo. Estos receptorespermiten a los circuitos prefrontales venir “online” cuando nos despertamos, lo que nos permite realizar tareas mentales complejas. Este proceso se ve favorecido por la cafeína en el café, lo que aumenta la liberación de acetilcolina. Como su nombre indica, los receptores nicotínicos alfa-7 también son activados por la nicotina, que puede puede ayudar a explicar por qué fumar puede centrar la atención y comportamiento tranquilo, funciones de la corteza prefrontal.
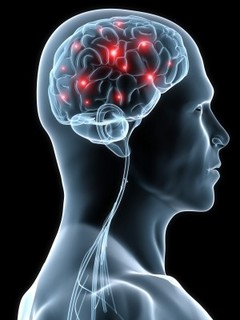
Los resultados también intrigan a los investigadores, por qué los receptores nicotínicos alfa-7 son alterados genéticamente en la esquizofrenia, una enfermedad que se caracteriza por un pensamiento desorganizado. “Las redes prefrontales nos permiten formar y mantener pensamientos coherentes, un proceso que se ve afectado en la esquizofrenia“, dijo Amy Arnsten, profesor de neurobiología, investigador del Instituto de Kavli, y uno de los autores principales del artículo. “Una gran mayoría de los esquizofrénicos fuman, lo cual tiene sentido porque la estimulación de los receptores nicotínicos alfa7 reforzaría las representaciones mentales y disminuiría los trastornos del pensamiento.”
Arnsten dijo que los nuevos medicamentos que estimulan los alfa-7 receptores nicotínicos pueden ser prometedores para el tratamiento de trastornos cognitivos.
La publicación del artículo de PNAS se produce en vísperas del 10º aniversario de la muerte de la neurobióloga de Yale Patricia Goldman-Rakic, quien fue atropellada por un coche en Hamden Ct. el 31 de julio de 2003. Goldman-Rakic identificó por primera vez el papel central de los circuitos corticales prefrontales en la memoria de trabajo.
“El trabajo de Patricia ha proporcionado la base neural para los estudios actuales de influencias moleculares sobre la cognición y la interrupción en los trastornos cognitivos“, dijo Arnsten. “Nuestra capacidad de aplicar un enfoque científico a los trastornos desconcertantes como la esquizofrenia se debe a la investigación innovadora.” Medical Press
Yang Yang y Wang Min de Yale es el autor principal y coautores mayores, respectivamente. D. Constantinos Paspalas, Lu Jin E y Marina R. Picciotto otros autores de Yale.
martes, 18 de junio de 2013
Vinculan las peleas entre hermanos a una mala salud mental
Las peleas entre hermanos, por ejemplo, por un juguete, son tan comunes que a menudo se entienden simplemente como parte del proceso de crecimiento. Sin embargo, un nuevo estudio de investigadores de la Universidad de New Hampshire (UNH), en Estados Unidos, encuentra que la agresión entre hermanos se asocia con una salud mental significativamente peor en niños y adolescentes.
"Incluso los niños que reportaron sólo una agresión tuvieron alteraciones de salud mental", dice Corinna Jenkins Tucker, profesora asociada de Ciencias de la Familia en la Universidad de New Hampshire y autora principal de la investigación, que se publicará en la edición de julio de la revista 'Pediatrics'. "Nuestro estudio muestra que la agresión entre hermanos no es benigna en niños y adolescentes,afirma.
El estudio analizó la agresión entre hermanos en una variedad de edades y distribución geográfica. Tucker y sus coautores analizaron los datos de la Encuesta Nacional sobre la exposición de los niños a la violencia (NatSCEV), una muestra nacional de 3.599 niños, de entre un mes a 17 años. En la investigación, se analizaron los efectos de asalto físico con y sin un arma o una lesión, la agresión a la propiedad, como quitar algo o romper cosas de los hermanos a propósito, y la agresión psicológica, como decir cosas que sientan mal a un hermano o lo asustan.
Los científicos encontraron que el 32% de los niños que informaron experimentar un tipo de victimización entre hermanos en el último año, la angustia de la salud mental fue mayor para los niños (de 1 mes a 9 años) que para los adolescentes (de 10 a 17 años) cuando experimentaron leves agresiones físicas de un hermano, pero las agresiones psicológicas o a su propiedad por parte de un hermano afectaron de manera similar a los niños y adolescentes.
Tomarse la agresión entre hermanos en serio
Sus análisis también mostraron que, mientras que la agresión entre pares como 'bullying' se piensa generalmente que es más grave que entre hermanos, la agresión física y psicológica en ambos casos tuvo efectos independientes sobre la salud mental. Así, esta investigación indica que la agresión entre hermanos está relacionada con los mismos efectos graves de salud mental como la intimidación entre pares.
Una consecuencia importante de esta investigación, según uno de los autores, el profesor de sociología Heather Turner, es que los padres y los cuidadores deben tomarse la agresión entre hermanos en serio. "Si los hermanos se golpean entre sí, hay una reacción muy diferente que si eso ocurriera entre pares -dice-. A menudo se desestima, se ve como algo que es normal o inofensivo. Algunos padres piensan que es beneficioso, ya que un buen entrenamiento para lidiar con el conflicto y la agresión en otras relaciones".
Los autores sugieren que los pediatras tienen un papel en la difusión de esta información a los padres en las visitas a la consulta y que los programas de educación para progenitores deben incluir un mayor énfasis en la agresión entre hermanos y enfoques para mediar los conflictos entre hermanos. Fuente: Terra
"Incluso los niños que reportaron sólo una agresión tuvieron alteraciones de salud mental", dice Corinna Jenkins Tucker, profesora asociada de Ciencias de la Familia en la Universidad de New Hampshire y autora principal de la investigación, que se publicará en la edición de julio de la revista 'Pediatrics'. "Nuestro estudio muestra que la agresión entre hermanos no es benigna en niños y adolescentes,afirma.
El estudio analizó la agresión entre hermanos en una variedad de edades y distribución geográfica. Tucker y sus coautores analizaron los datos de la Encuesta Nacional sobre la exposición de los niños a la violencia (NatSCEV), una muestra nacional de 3.599 niños, de entre un mes a 17 años. En la investigación, se analizaron los efectos de asalto físico con y sin un arma o una lesión, la agresión a la propiedad, como quitar algo o romper cosas de los hermanos a propósito, y la agresión psicológica, como decir cosas que sientan mal a un hermano o lo asustan.
Los científicos encontraron que el 32% de los niños que informaron experimentar un tipo de victimización entre hermanos en el último año, la angustia de la salud mental fue mayor para los niños (de 1 mes a 9 años) que para los adolescentes (de 10 a 17 años) cuando experimentaron leves agresiones físicas de un hermano, pero las agresiones psicológicas o a su propiedad por parte de un hermano afectaron de manera similar a los niños y adolescentes.
Tomarse la agresión entre hermanos en serio
Sus análisis también mostraron que, mientras que la agresión entre pares como 'bullying' se piensa generalmente que es más grave que entre hermanos, la agresión física y psicológica en ambos casos tuvo efectos independientes sobre la salud mental. Así, esta investigación indica que la agresión entre hermanos está relacionada con los mismos efectos graves de salud mental como la intimidación entre pares.
Una consecuencia importante de esta investigación, según uno de los autores, el profesor de sociología Heather Turner, es que los padres y los cuidadores deben tomarse la agresión entre hermanos en serio. "Si los hermanos se golpean entre sí, hay una reacción muy diferente que si eso ocurriera entre pares -dice-. A menudo se desestima, se ve como algo que es normal o inofensivo. Algunos padres piensan que es beneficioso, ya que un buen entrenamiento para lidiar con el conflicto y la agresión en otras relaciones".
Los autores sugieren que los pediatras tienen un papel en la difusión de esta información a los padres en las visitas a la consulta y que los programas de educación para progenitores deben incluir un mayor énfasis en la agresión entre hermanos y enfoques para mediar los conflictos entre hermanos. Fuente: Terra
jueves, 30 de mayo de 2013
La inclusión en salud mental
En la reglamentación de la Ley de Salud Mental, el Poder Ejecutivo establece un criterio de atención integral y fija que los pacientes podrán disponer de directivas anticipadas sobre su salud mental, para consentir o rechazar determinados tratamientos. Los otros derechos.
La presidenta Cristina Kirchner reglamentó ayer la Ley Nacional de Salud Mental, que establece como premisa “una perspectiva de salud integral, garantizando todos los derechos establecidos” en la norma, cuyo eje “deberá estar puesto en la persona, en su singularidad, más allá del tipo” de afección que padezca. En su artículo cuarto se señala que los “servicios de salud” que se prestarán tendrán “un sentido no restrictivo” ante “toda propuesta o alternativa de abordaje tendiente a la promoción de la salud mental, prevención del padecimiento, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación y/o inclusión social, reducción de daños evitables o cualquier otro objetivo de apoyo o acompañamiento que se desarrolle en los ámbitos públicos o privados”. El viceministro de Salud nacional, Eduardo Bustos Villar, sostuvo que se trata de “la ley más progresista de la región”, porque el modelo de atención que se propone “está basado en el respeto a la persona en toda su integridad, a los derechos humanos y favoreciendo su inclusión social”.El objetivo es que en ese ámbito se “expongan las políticas que se llevan adelante y escuchar las propuestas que se formulen” para llevar a la práctica aquellas que se consideren convenientes. La ley establece, además, que todos los sistemas de salud, tanto públicos como privados, deben adecuar su cobertura a las previsiones de la ley de salud mental. También se establece que los usuarios de drogas quedan comprendidos en el área de salud mental, por lo que las granjas de rehabilitación también deberán adecuarse a la norma.
En otro de sus puntos define que el Inadi y la Afsca “desarrollarán políticas y acciones tendientes a promover la inclusión social de las personas con padecimientos mentales y a la prevención de la discriminación por cualquier medio y contexto”. En la reglamentación se deja en claro que “todo paciente, con plena capacidad o, sus representantes legales, en su caso, podrán disponer directivas anticipadas sobre su salud mental, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos”.
Se expresa que la información sanitaria del paciente “sólo podrá ser brindada a terceras personas con su consentimiento fehaciente”. Del mismo modo, se fija que cada jurisdicción debe crear equipos interdisciplinarios y que la autoridad de aplicación debe garantizar “políticas públicas en materia asistencial”, a la vez que determina las características que deberán tener esas políticas.
En el texto se señala que debe estar garantizada “la cercanía de la atención al lugar donde vive la persona”, la continuidad y articulación en el tratamiento, la participación de personas usuarias, familiares y otros recursos existentes en la comunidad “para la integración social efectiva”. A eso tendrá que sumarse el “reconocimiento de las distintas identidades étnicas, culturales, religiosas, de género, sexuales y otras identidades colectivas”.
En ese marco, las políticas de abordaje intersectorial “deberán incluir la adaptación necesaria de programas que garanticen a las personas con padecimientos mentales la accesibilidad al trabajo, a la educación, a la cultura, al arte, al deporte, a la vivienda y a todo aquello que fuere necesario para el desarrollo y la inclusión social”.
También se propicia la creación de los dispositivos comunitarios “ya sean ambulatorios o de internación”. En cuanto a las normas de aislamiento de las personas con padecimientos mentales, se aclara que “limitando visitas, llamados, correspondencia o cualquier otro contacto con el exterior” son medidas “contrarias al deber de promover el mantenimiento de vínculos” con familiares o allegados al paciente.
En ese sentido se deja en claro que “no será admitida la utilización de salas de aislamiento”. En relación con la educación, el decreto reglamentario dice que deben adecuarse los planes de estudio de formación de los profesionales de las disciplinas involucradas con la salud mental.
El decreto presidencial, publicado ayer en el Boletín Oficial, determina que cada una de las jurisdicciones nacionales “definirá las características óptimas de conformación de sus equipos (médicos), de acuerdo con las necesidades y particularidades propias de la población”.
Deberán respetarse algunas disposiciones, tales como la continuidad de la asistencia, la articulación permanente en el caso de intervención de distintos servicios médicos sobre una misma persona o grupo familiar. En caso de ser necesaria un área de coordinación, se recurrirá “al equipo de atención primaria de la salud que corresponda”.
http://www.pagina12.com.ar/
viernes, 9 de noviembre de 2012
Aislamiento social y salud mental
 La interacción social en la infancia es fundamental para un desarrollo mental saludable y, además, previene el comportamiento antisocial en la etapa adulta La interacción con el medio externo desde que nace una persona es esencial para un correcto desarrollo. Sufrir aislamiento social en la infancia puede provocar ciertos trastornos mentales al alcanzar la adultez.
La interacción social en la infancia es fundamental para un desarrollo mental saludable y, además, previene el comportamiento antisocial en la etapa adulta La interacción con el medio externo desde que nace una persona es esencial para un correcto desarrollo. Sufrir aislamiento social en la infancia puede provocar ciertos trastornos mentales al alcanzar la adultez.Veremos ahora la importancia de evitar la incomunicación en la infancia para favorecer un desarrollo mental saludable, pero también en la vejez, ya que tiene consecuencias perniciosas en el deterioro cognitivo.
Los problemas cognitivos y de comportamiento en la edad adulta producidos por
la incomunicación en edades tempranas podrían deberse a una disminución de la
producción de la mielina del sistema nervioso, según un estudio -en ratones- de
la Harvard Medical School en Boston (EE.UU.), publicado en la revista
'Science'. Este descubrimiento es muy importante, puesto que la mielina, cuya
función es aislar las fibras nerviosas y permitir la conducción rápida y eficaz
de los impulsos nerviosos, está relacionada con enfermedades como la
esquizofrenia.
Así, sufrir aislamiento durante los primeros años de vida (incluso durante las primeras horas) podría suponer llegar a la edad adulta con disfunciones cognitivas y de comportamiento, y con alteraciones en la materia blanca del cerebro. A pesar de que esta teoría ya era conocida, hasta el momento ningún trabajo había constatado cómo surgen por primera vez estas complicaciones. Los especialistas esperan que estos resultados ayuden a explicar trastornos neuropsiquiátricos y a mejorar sus diagnósticos tempranos.
Apego en la infancia para evitar trastornos mentales
El aislamiento social tiene consecuencias negativas en todas las edades, de hecho, es un problema grave y habitual en la vejez
Las consecuencias del aislamiento social en el sistema nervioso central tienen un factor determinante: el tiempo. Según los científicos, hay un periodo crítico en el que se produce la formación normal de la mielina de la corteza prefrontal. Este tiempo es esencial, para la que la función cognitiva y la social sean normales en el adulto, y se da, más o menos,a las tres semanas después del nacimiento. Si en este tiempo no se adquiere la experiencia social adecuada, se ralentizará la inserción social.
La explicación está en la mielina: si no madura, los animales que están en un ambiente social enriquecido se comportan como si hubieran estado aislados. Es decir, que el problema no se resuelve con la reinserción en un entorno social.
En el campo de la investigación animal se han estudiado de forma repetidas formas de aislamiento social en primates no humanos. Los trabajos más conocidos son los de Harry Harlow, quien entre 1957 y 1963 realizó una controvertida y conocida serie de experimentos sobre la separación maternal y el aislamiento social. En ella se constató la importancia de la prestación de cuidados y compañía en el desarrollo social y cognitivo del individuo. En sus tablas de aislamiento social, la incomunicación total (no se permitía el desarrollo de vínculo ni con el cuidador ni con sus iguales) provocaba que los primates se abrazaran a sí mismos, que hablaran solos, un miedo extremo o la incapacidad para la copulación. Según investigaciones relacionadas, si este aislamiento se alarga durante más de seis meses, la recuperación ya no es posible.
Prevenir el comportamiento antisocialConscientes de la importancia de la interacción social de los niños para un desarrollo mental saludable, investigadores de la Universidad de Granada implementaron en 2010 un programa de intervención, dirigido a niños de tres años, que permite prevenir el comportamiento antisocial cuando sean adultos. El plan, denominado "Aprender a Convivir", posibilitó, en su primer año de aplicación, que un 90% de los niños participantes interaccionara más con sus iguales, y que un 86% mejorara en factores como la ansiedad/depresión, quejas somáticas, timidez, reactividad emocional o aislamiento social.
El estudio, que pretende abarcar cinco años, aún está en marcha e intenta conocer los efectos del entrenamiento en competencia social, desde la infancia temprana, en la reducción de problemas de conducta. Los primeros resultados han sido muy positivos y los científicos ya reclaman la necesidad de introducir en el currículum de educación infantil la enseñanza de contenidos socioemocionales, además de los académicos.
Aislamiento social en la vejez
El aislamiento social tiene consecuencias negativas en todas las edades, no solo en los primeros años de vida. De hecho, es un problema grave y habitual en la vejez. En general, muchos ancianos sienten falta de compañía, afecto y apoyo, que se agrava por la carencia de relaciones sociales de calidad. La falta de interacciones sociales aumenta el retroceso mental e inmunitario durante la vejez, a pesar de haber mantenido una vida social normal durante las etapas vitales anteriores.
Los estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican quelas personas viudas muestran menores índices de salud física y mental que el resto de la población de la misma edad. Además, son las mujeres son las que presentan mayor incidencia, dada su mayor esperanza de vida.
A mediados de 2010, la Universidad de Granada y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) crearon la "Escala de Soledad Social Este II", un instrumento para analizar, entre otras cuestiones habituales en la tercera edad (como la adaptación a las nuevas tecnologías), la soledad social. Esta, según los creadores, provoca un sentimiento de marginalidad, aislamiento y aburrimiento. También en este trabajo se destacó la mayor presencia de mujeres que se sienten solas, pero por otro motivo: por el rol que esta generación ha desempeñado a lo largo de su vida, ya que dejan de sentirse elemento protector de sus familias y pasan a ser las protegidas.
Así, sufrir aislamiento durante los primeros años de vida (incluso durante las primeras horas) podría suponer llegar a la edad adulta con disfunciones cognitivas y de comportamiento, y con alteraciones en la materia blanca del cerebro. A pesar de que esta teoría ya era conocida, hasta el momento ningún trabajo había constatado cómo surgen por primera vez estas complicaciones. Los especialistas esperan que estos resultados ayuden a explicar trastornos neuropsiquiátricos y a mejorar sus diagnósticos tempranos.
Apego en la infancia para evitar trastornos mentales
El aislamiento social tiene consecuencias negativas en todas las edades, de hecho, es un problema grave y habitual en la vejez
Las consecuencias del aislamiento social en el sistema nervioso central tienen un factor determinante: el tiempo. Según los científicos, hay un periodo crítico en el que se produce la formación normal de la mielina de la corteza prefrontal. Este tiempo es esencial, para la que la función cognitiva y la social sean normales en el adulto, y se da, más o menos,a las tres semanas después del nacimiento. Si en este tiempo no se adquiere la experiencia social adecuada, se ralentizará la inserción social.
La explicación está en la mielina: si no madura, los animales que están en un ambiente social enriquecido se comportan como si hubieran estado aislados. Es decir, que el problema no se resuelve con la reinserción en un entorno social.
En el campo de la investigación animal se han estudiado de forma repetidas formas de aislamiento social en primates no humanos. Los trabajos más conocidos son los de Harry Harlow, quien entre 1957 y 1963 realizó una controvertida y conocida serie de experimentos sobre la separación maternal y el aislamiento social. En ella se constató la importancia de la prestación de cuidados y compañía en el desarrollo social y cognitivo del individuo. En sus tablas de aislamiento social, la incomunicación total (no se permitía el desarrollo de vínculo ni con el cuidador ni con sus iguales) provocaba que los primates se abrazaran a sí mismos, que hablaran solos, un miedo extremo o la incapacidad para la copulación. Según investigaciones relacionadas, si este aislamiento se alarga durante más de seis meses, la recuperación ya no es posible.
Prevenir el comportamiento antisocialConscientes de la importancia de la interacción social de los niños para un desarrollo mental saludable, investigadores de la Universidad de Granada implementaron en 2010 un programa de intervención, dirigido a niños de tres años, que permite prevenir el comportamiento antisocial cuando sean adultos. El plan, denominado "Aprender a Convivir", posibilitó, en su primer año de aplicación, que un 90% de los niños participantes interaccionara más con sus iguales, y que un 86% mejorara en factores como la ansiedad/depresión, quejas somáticas, timidez, reactividad emocional o aislamiento social.
El estudio, que pretende abarcar cinco años, aún está en marcha e intenta conocer los efectos del entrenamiento en competencia social, desde la infancia temprana, en la reducción de problemas de conducta. Los primeros resultados han sido muy positivos y los científicos ya reclaman la necesidad de introducir en el currículum de educación infantil la enseñanza de contenidos socioemocionales, además de los académicos.
Aislamiento social en la vejez
El aislamiento social tiene consecuencias negativas en todas las edades, no solo en los primeros años de vida. De hecho, es un problema grave y habitual en la vejez. En general, muchos ancianos sienten falta de compañía, afecto y apoyo, que se agrava por la carencia de relaciones sociales de calidad. La falta de interacciones sociales aumenta el retroceso mental e inmunitario durante la vejez, a pesar de haber mantenido una vida social normal durante las etapas vitales anteriores.
Los estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican quelas personas viudas muestran menores índices de salud física y mental que el resto de la población de la misma edad. Además, son las mujeres son las que presentan mayor incidencia, dada su mayor esperanza de vida.
A mediados de 2010, la Universidad de Granada y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) crearon la "Escala de Soledad Social Este II", un instrumento para analizar, entre otras cuestiones habituales en la tercera edad (como la adaptación a las nuevas tecnologías), la soledad social. Esta, según los creadores, provoca un sentimiento de marginalidad, aislamiento y aburrimiento. También en este trabajo se destacó la mayor presencia de mujeres que se sienten solas, pero por otro motivo: por el rol que esta generación ha desempeñado a lo largo de su vida, ya que dejan de sentirse elemento protector de sus familias y pasan a ser las protegidas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





